Por: Álvaro Rocha
Su nombre awajun es Yunuik (“Ave Veloz”), pero el sometimiento cultural y la discriminación la han llevado a que en su DNI esté registrada como María Luisa. María Luisa Alugkuag Sejekam, 33 años, 4 hijos, y encargada del Bosque de las Nuwas, para más señas.
MÁS RUMBOS:

De manera que denominar Nuwas (“Mujeres”) a su bosque es una pequeña revancha lingüística a estos invisibilizados casos de segregación. Pero, sobre todo, es un refuerzo de la autoestima social y del orgullo de un pueblo milenario.

Para llegar al Bosque de las Nuwas desde Rioja, tuvimos que atravesar una selva devastada, con cultivos de pan llevar y apenas unos árboles tristes en el horizonte. Bajamos al borde de una floresta descomunal y allí estaba Norith López, a quién no veía hace años, nos fundimos en un abrazo. Norith es la coordinadora de desarrollo comunitario de Conservación Internacional y trabaja codo a codo con las nuwas desde 2015. Ella sabe lo que es ser mujer y sobresalir en una sociedad machista.

Las nuwas nos salieron a recibir cantando en un idioma dulce, nos pusieron collares y pintaron la cara con achiote, atravesamos un monte mágico donde los árboles tenían nombres femeninos, entramos a una gran maloca que ellas habían construido, comimos frutas amazónicas y bailamos con las nuwas en medio de este bosque de improbable belleza. Todo esto, más un buffet regional, un almuerzo, un recorrido por el boque primario que alberga inmensas lupunas aprendiendo la utilidad de cada planta, se ofrece a un turismo vivencial en crecimiento. Algunos se dedican a pescar o bañarse en el río Tumbaro, otros a cosechar yucas. Las nuwas están implementando 4 dormitorios para que los visitantes puedan quedarse más tiempo si lo desean.

La comunidad awajun de Shampuyacu tiene 4 mil hectáreas, de las cuales 500 son de bosque. Las nuwas reservaron para ellas 8.9 hectáreas, una sabia elección, porque es el rincón del bosque que tiene más plantas medicinales, donde sus abuelas les enseñaron a reconocerlas y como debían prepararlas para curar diversas enfermedades. Conocimientos que estaban perdiendo, como me cuenta Yunuik, absorbidas por una vida moderna individualista y alienada.
Conservación Internacional contrató a Takiwasi por su experiencia en plantas amazónicas. “A la fecha hemos registrado, ante Indecopi, 110 plantas medicinales que usa la comunidad. Con eso se evita que haya piratería, es una forma de defender sus derechos”, me dice Ana Dueñas de Takiwasi. Además, poseen un vivero, donde seleccionan plantas para infusiones. Por el momento, han elaborado dos tés aromáticos con clavohuasca y jengibre, y van a tentar suerte en el mercado.

De otro lado, fuera del bosque, las nuwas cultivan en ajas o chacras integrales, yuca, sachapapa, maní, camote, papa del aire y pituca, de manera orgánica, haciendo control biológico sin usar pesticidas. “La yuca es parte importante de este proceso de reconversión cultural, porque es considerada la madre de la alimentación. En tiempos antiguos manejaban hasta 60 variedades de yuca que se fueron perdiendo en el camino, pero ahora han rescatado 42 variedades. Las mujeres awajun son las que tradicionalmente se ocupan de la agricultura y las plantas medicinales, los hombres se encargan del ayahuasca”, apunta Norith.
En este mundo real maravilloso donde a los pequeños los ‘fuman’ para saber si van a ser cazadores, las nuwas están recobrando su identidad, volviendo a sentir como cuando eran niñas, cuando percibían el espíritu de las plantas y los árboles, y el suyo también.

Yunuik, “Ave Veloz”, recupera tú alma indómita, recupera el fantástico bosque de tu infancia, recupera tu nombre y vuela.
Inspiración awajun premiada


Las mujeres awajún de Shampuyacu y la agencia de branding Fibra , fueron premiadas por los diseños del empaque de sus infusiones con motivos awajun. Ellos obtuvieron el tercer lugar en la categoría packaging de los Latin American Design Awards, uno de los más importantes de diseño gráfico de Latinoamérica.
El diseño de estos empaques estuvo inspirado en la cultura awajún y se realizó con el fin de ser el rostro de uno de los productos que actualmente trabajan las mujeres de la comunidad nativa Shampuyacu en el Alto Mayo: infusiones aromáticas a base de plantas medicinales. Su uso se viene dando desde hace muchas generaciones por las mujeres, consideradas como las sanadoras en la cultura awajún. Gracias a Conservación Internacional (CI) y el Laboratorio Takiwasi se viene promoviendo su comercialización, mediante un proyecto que busca la revalorización de su cultura generando ingresos económicos para las mujeres y sus hogares.

















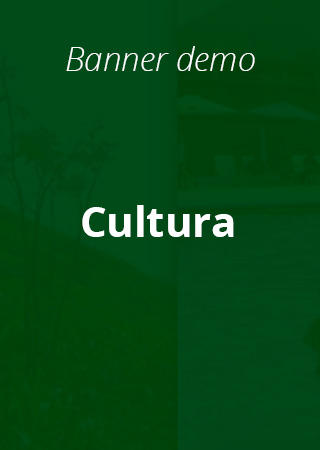
Añadir comentario